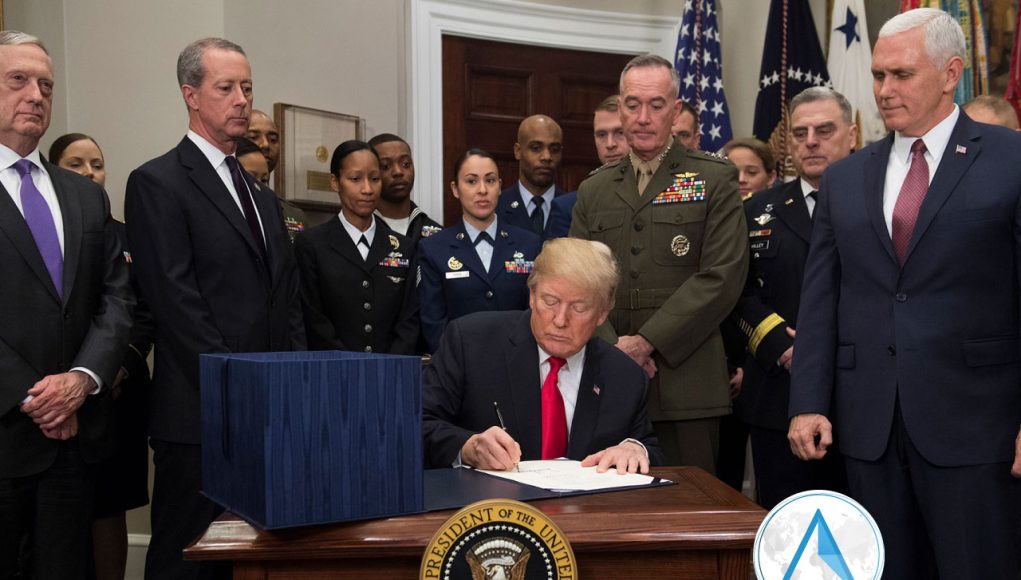Enrique Daza
Centro de Estudios del Trabajo
En este documento se hace una radiografía de la situación mundial actual, concentrándose en el análisis de las políticas estadounidenses. Su propósito es dar un marco general dentro del cual se enmarquen los distintos acontecimientos que se viven todos los días y cuya profundización lo volverían excesivamente largo. Hay numerosos vacíos sobre zonas y temas cuya importancia podría tenerse en cuenta con más detenimiento como el Ártico, o África, el vertiginoso curso de los acontecimientos en América Latina, las características de la inminente crisis económica, las vicisitudes de la caprichosa administración de Trump entre otras. Es producto de la cooperación y opinión de numerosas personas.
A comienzos de la década del 90 del siglo pasado, después de la disolución de la Unión Soviética, los medios occidentales hablaron profusamente del “fin de la historia”, conocido libro de Francis Fukuyama. Con esto querían decir que no habría cambios cualitativos en el futuro, pues la democracia liberal habría triunfado definitivamente, vendría un futuro de paz mundial y la perspectiva sería un “nuevo siglo americano” en el cual esta superpotencia definiría las reglas y la estructura del nuevo orden mundial. Fue la década de auge de los TLC, el intento de negociar el ALCA (1998-2005), la fundación de la OMC (1995) y la generalización de la implementación de las políticas del Consenso de Washington que ya habían sido ensayadas en varios países la década anterior.
Los pronósticos de estabilidad y paz fallaron. Desde los 90 Estados Unidos declaró numerosas guerras e intervino en todo el mundo, las crisis económicas regionales y globales fueron la norma y en 2008 la Gran Recesión mostró que el mundo presentaba una agudización de todas sus contradicciones. La crisis financiera se sumó a la energética con altísimos precios del petróleo, la promesa de alimentos baratos para todo el mundo no se cumplió y los pronósticos más sombríos sobre las consecuencias del llamado cambio climático suscitaron un debate mundial.
La solución que han venido dando las potencias occidentales a todo este cúmulo de contradicciones es el aumento de la concentración económica, la profundización de la especulación y del parasitismo propios del capital financiero, la degradación de las condiciones laborales y sociales y el fomento de todas las contradicciones religiosas, étnicas, nacionales o de género, propiciando el fortalecimiento de las derechas más extremas, con la finalidad de ocultar las verdaderas raíces de la crisis: el fracaso del dominio de los monopolios y del capital financiero para resolver no solo problemas sociales básicos sino aun para dar estabilidad a su propio sistema.
La amenaza estadounidense
La principal contradicción mundial, después de disuelta la URSS (1991) es la que enfrenta a Estados Unidos, única superpotencia, con el resto del mundo. EEUU tiene superioridad económica, política, militar y un amplio dominio cultural e ideológico, siendo la única potencia capaz de ejercer dominación global.
El factor determinante de esta contradicción es su posición agresiva y ofensiva, su preponderancia económica y geopolítica a nivel mundial, su intervención en los asuntos internos de todos los países y regiones, sus esfuerzos por preservar del dominio del dólar, sus grandes corporaciones y su sector financiero, su superioridad tecnológica y militar y su prevalencia en las instituciones internacionales. Ejemplo de ello son las guerras comerciales, tecnológicas, económicas y financieras contra cualquiera que considere un adversario o un contradictor como es el caso de China.
La experiencia ha demostrado que Estados Unidos ha recurrido a cualquier método con tal de preservar y ampliar su dominación, por ejemplo: golpes de Estado (Honduras, 2009), intervenciones abiertas (Irak, 2003 y Afganistán, 2001), intervenciones con pretextos “humanitarios” (Haití, 2004), asesinatos selectivos (Hussein, 2006, Gadafi, 2011), amplia utilización y manipulación de las redes sociales, chantaje, violación de la legalidad internacional y rompimiento o incumplimiento de pactos bilaterales o multilaterales.
Después de un largo historial de intervenciones militares, Estados Unidos tiene hoy cerca de 800 bases, en más de 80 países con un despliegue de por lo menos 200 mil efectivos (http://cort.as/-E8q4). Por obvias razones es el país que destina mayor presupuesto al gasto militar (700 mil millones de dólares para 2018, 3.1% de su PIB), superando a la suma de los siguientes 7 países que más gastan. En el quinquenio de 2014 a 2018, las exportaciones de armas de EEUU se incrementaron 29%, y su cuota de mercado pasó de un 30% a un 36%. “las exportaciones (de armas) de EEUU fueron un 75% más elevadas que las de Rusia en 2014-18, mientras que en 2009-13 eran apenas un 12% superiores” (http://cort.as/-H4Tg).
Con este poderío militar ha intervenido, presionado y amenazado a cualquiera que desafíe no solo su dominación global sino sus intereses específicos en cualquier parte del mundo. Un ejemplo de esto fueron las 7 intervenciones de la OTAN en los Balcanes entre 1991 y 1997, que arrojaron como resultado la fragmentación de la zona, su repartición en diversas zonas de influencia y la instalación en Kosovo de la base militar más grande de Estados Unidos en el extranjero ( http://cort.as/-H4Tj) y (http://cort.as/-H4To )
En 2001 invadió a Afganistán, liderando una coalición creada para tal efecto, con el pretexto de apresar a Osama Bin Laden y estabilizar la situación del país. Este último objetivo no se logró y pese a la reducción de efectivos que hizo Obama y los anuncios de retiro que hizo Trump en noviembre de 2019, afirmando que habían estado allí durante 19 años sin obtener nada, pero al mismo tiempo que “siempre vamos a tener presencia en Afganistán”, el interés de EEUU se mantiene pues este país tiene ricos yacimientos de litio, tierras raras (utilizadas para los nuevos desarrollos tecnológicos) y ocupa un lugar estratégico para los suministros de petróleo y gas hacia Europa. Es la guerra más larga en la que se ha involucrado Estados Unidos.
Posteriormente en 2003 invadió a Irak, en alianza con Gran Bretaña, con la excusa de detener la construcción de armas químicas y castigar a Hussein por su participación en los atentados de las Torres Gemelas. Con el tiempo se demostró la falsedad de estos argumentos (http://cort.as/-H4Ty) y que su verdadero interés era el control del petróleo.
A consecuencia de esta invasión murieron más de medio millón de iraquíes, la infraestructura del país fue destruida, se generó inestabilidad en la zona y, con la destrucción del ejército iraquí, se fortaleció el Estado Islámico. Después de una larga ocupación la población iraquí está movilizándose y crece el inconformismo.
En 2011 intervino Libia, bajo el amparo de la ONU, con participación protagonista de la OTAN, especialmente de Francia y el Reino Unido escudados en una resolución, sobre la responsabilidad de proteger al pueblo libio y, quedando como saldo trágico más de 50 mil muertos, la destrucción del Estado e inestabilidad en la región que hasta hoy en día enfrenta una guerra civil. Como en Irak su “reconstrucción” ha asegurado enormes ganancias para las empresas norteamericanas. Aunque ante la resolución de la ONU, Rusia y China se abstuvieron, posteriormente varios líderes de países tanto orientales como occidentales se pronunciaron en contra de la intervención por parte de la OTAN y del resto de países beligerantes en el conflicto libio. Entre estos el primer ministro de la India, Manjolan Singh, que fue muy crítico con la intervención, censurando la actuación de la coalición en un discurso en la ONU en septiembre de 2011; el Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, que dijo apoyar a los rebeldes pero no la intervención occidental; el presidente de Zimbawe, Robert Mugaba, que se refirió a las naciones occidentales como “vampiros”; así como los gobiernos de Raúl Castro en Cuba; Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; Daniel Ortega en Nicaragua; Kim Jong-il en Corea del Norte; e Hifikepunye Pohamba en Namibia.
El propio Gadafi tildó la intervención de “invasión colonial y de cruzada, propicia a provocar una guerra a nivel mundial, sentimiento que fue apoyado por el primer ministro de Rusia, Vladímir Putin“. El presidente Hu Jintao de la República Popular China aseveró: “El diálogo y otros medios pacíficos deben ser la última solución a los problemas,” y añadió, “Si la acción militar conlleva un desastre para la población y causa una crisis humanitaria, entonces irá en contra del propósito de la resolución de la ONU”
En 2014 Estados Unidos entró a Siria con el propósito de derrocar a Bashar al-Asad, para lo cual financió y apoyó a las distintas vertientes del Estado Islámico, resultando al final más de 500.000 muertos, más de 4 millones de exiliados y la derrota de los invasores. Trump ha anunciado repetidamente la evacuación de sus tropas, las cuales, derrotadas, han comenzado a retirarse parcialmente, desnudando el interés de EEUU en controlar pozos de petróleo en ese país. Simultáneamente ha asegurado su apoyo a Israel reconociéndole soberanía sobre los Altos del Golán, arrebatados a Siria en 1967, y el traslado de su embajada a Jerusalén, en violación de las definiciones de las Naciones Unidas sobre estos temas.
Estados Unidos: Un gigante con pies de barro
La economía de esta potencia no se ha recobrado totalmente luego de la Gran Recesión de 2008. Entre 2013 y 2019 solamente en tres trimestres (de 19) el crecimiento ha sido superior al 3%. Dos de ellos en 2018 se debieron al impacto del recorte en impuestos de billones (si billones) de dólares a las grandes corporaciones puesto en vigor por Trump. En el último trimestre de 2018 el crecimiento fue inferior al 2% y en el primer trimestre de 2019 fue apenas del 2%, pareciéndose mucho al estancamiento que ha sufrido la economía del Japón en los últimos 20 años.
La economía es mantenida por el consumo (los consumidores). La inversión, esa parte importante de la demanda agregada, está casi en cero. Según sondeos a las grandes corporaciones, la guerra de tarifas, en particular con China, tiene a los grandes inversionistas en ascuas, mirando a ver para donde van las tendencias. Esta incertidumbre tiene como consecuencia la parálisis de la inversión.
A pesar de la innegable fuerza económica de Estados Unidos que representa el 20% del PIB mundial, durante las últimas décadas tuvo un cambio estructural significativo durante el cual dejó de ser la única, y gran superpotencia manufacturera del mundo. En 1959 la industria manufacturera representaba el 28% de su producto bruto interno y para 2008 solo llegó al 11.5%. De todas maneras, tiene un ingreso per cápita alto, el quinto del mundo, superado por Suiza, Noruega y otros países pequeños. Sus transnacionales, que operan desde México hasta China y Europa constituyen 100 de las 500 más grandes del mundo. Su producción industrial (la parte manufacturera) todavía se mantiene en ramos como automóviles, aviones, maquinaria pesada (tractores, etc.) y productos químicos, lo que lo hace la segunda potencia en producción industrial y el primer exportador de productos agrícolas en el mundo.
Mientras Estados Unidos hace apología de la iniciativa privada y predica la disminución del papel del Estado, mantiene un capitalismo de Estado, disfrazado a través del complejo militar-industrial, que absorbe buena parte del gasto público, y que sirve como camuflaje para inyectar dineros públicos que apoyan el crecimiento económico y que son presentados como de “defensa”. Con esos enormes subsidios del Estado, las grandes compañías de producción aeroespacial y electrónica, tienen la posibilidad de mantener a Estados Unidos en competencia con China y otros. En lo que a alta tecnología de punta se refieren no hay que olvidar que el internet y sus secuelas de Google, Facebook, Amazon, etc., fueron desarrollados basándose en avances tecnológicos de la NASA, o sea, proyectos espaciales, y otros por el estilo, subsidiados en los años 60-80, que luego pasaron al sector privado de la economía. El papel del militarismo norteamericano no se puede subestimar con respecto a la investigación científica y el avance tecnológico.
Entre el 2000 y el 2018 unas 60 mil fábricas, de diferentes tamaños, cerraron puertas para trasladar sus operaciones a otros países, fundamentalmente a China, otros países del Asia, México, etc. El período de más aguda desindustrialización ocurrió entre 2001-2008. Durante esos años Estados Unidos perdió unos 5 millones de empleos en ese sector. Esta tendencia ha continuado en los últimos años, tal vez con menos celeridad, ya que el grueso de la industria ya se había relocalizado.
Un ejemplo es la compañía de computación DELL, en el año 2010 cerró su más grande local en USA, despidiendo a 900 trabajadores y anunció que invertiría cien mil millones de dólares en China para producción de sus equipos de computación. Apple en medio de las sanciones a China anunció que la producción de varios de sus computadoras seguiría allí. Una gran joya de la industria norteamericana, la gigantesca planta de acero Bethlehem, construida durante la segunda guerra mundial, cerró sus puertas. Allí opera en este momento un casino.
En el año 2008 la producción global de teléfonos celulares alcanzó la cifra de mil doscientos millones de unidades. La producción en Estados Unidos fue cero, ninguno fue manufacturado allí.
Otra marcada tendencia que ha acompañado la desaparición del empleo manufacturero es el declive, o estancamiento de los salarios. Los empleos en la industria (acero, automóviles, etc.), han caído y es notorio que debido, en gran parte, a las luchas obreras entre 1920-1940, los trabajadores habían conquistado salarios tipo ‘clase media.” Un obrero en la industria automotriz en los años 50-70 podía comprar casa propia con su ingreso, cuando la participación en la fuerza laboral de la mujer era mínima, o sea, con la esposa en el hogar, un automóvil familiar, y la posibilidad de enviar dos o tres hijos a una buena universidad sin tener que endeudarse.
Con el aumento de una economía de servicios EEUU enfrenta salarios más bajos. Fenómeno que comenzó en los años 80 y afectó a gran velocidad a la “clase media”. Ahora padre y madre tienen que trabajar para poder comprar casa propia. Cuando solo trabaja uno de los padres, a menudo sostiene 2 empleos. El porcentaje de dueños de casa propia ha disminuido considerablemente en la última década. Los costos universitarios están por las nubes, produciendo un enorme endeudamiento superior al billón y medio de dólares. En promedio los salarios en Estados Unidos, igual que la economía, sufren de estancamiento, apenas creciendo ligeramente cada año.
La concentración de la “riqueza”, se ha disparado entre 1989 y 2013. En 1989 el 10% superior poseía el 65%, cifras aproximadas mientras que en 2013 poseía el 75%. De ese 75% solamente el 1% posee el 40% de la riqueza nacional y ha habido un enorme incremento de “billonarios”.
Según cifras oficiales, 41 millones de americanos viven en la pobreza, eso sin contar las condiciones de los 10 a 12 millones de indocumentados que reciben pagos mínimos, y viven en las peores condiciones por todo el país.
EEUU es afectado por síntomas de descomposición social. Una crisis de drogadicción, debido principalmente al uso de opioides, ya sean adquiridos legalmente por conducto del sistema de salud, o de manera ilegal, se ha venido desarrollando desde los noventa. La sobredosis de narcóticos representa hoy día la mayor causa de muertes de personas menores de 50 años, llevando a una baja en la esperanza de vida de la población.
Estados Unidos se destaca por tener la mayor población encarcelada de todos los países, pero más significativa, la mayor población encarcelada per cápita del todo el mundo, 665 por cada cien mil habitantes, el doble de Brasil y de Rusia, y casi el triple de Colombia, para un total superior a los dos millones de personas en prisión, que representa un gasto de 81 mil millones de dólares anuales. La tasa de encarcelamiento se ha triplicado en los últimos treinta años. Mientras, aun cuando representa el 4.4 % por ciento de la población del mundo, el encarcelamiento alcanza el 22 % de todos los presos del mundo.
Con la subida de Trump a la presidencia, y para desviar la atención de las causas reales de la pobreza, la desigualdad, la desindustrialización y la descomposición social han azuzado sentimientos de xenofobia y racismo que se han disparado contra latinos, negros, musulmanes y otros grupos de la población.
EEUU tiene una monumental deuda tanto pública como privada. La pública sigue aumentando, en buena parte porque el déficit fiscal se agudiza. El déficit federal se incrementó llegando en 1919 a 984 mil millones de dólares. La deuda pública ha pasado de alrededor de 30% de PNB en el año 2000 a más del 100% del PNB en la actualidad. Alcanza aproximadamente 22 billones de dólares, el doble que hace una década.
El monto absoluto no importa tanto como su relación con el Producto Nacional Bruto, puesto que el crecimiento de este último puede ser suficiente para saldar, rebajar o descontar la deuda. Bajo Trump la deuda ha aumentado más o menos al mismo ritmo que bajo Obama, que incrementó la deuda como parte de la estrategia para salir del atolladero de la crisis de 2008. Con Trump fue el enorme recorte de impuestos a las corporaciones, que se supone iba a generar crecimiento en grande, lo que ha incrementado la deuda hasta el 107% del PIB según el FMI. La deuda privada, tanto de particulares como comercial también ha ido en aumento. Es aproximadamente de unos 30 billones, o sea, como el 150% del PNB, incluye hipotecas, deudas de estudiantes universitarios, tarjetas de crédito, etc., que revela el poder del sector financiero en la economía del Estados Unidos. En una situación en la que el 39% de la población no logra ahorrar nada, donde el 40% por ciento de los trabajadores tienen dos trabajos para sobrevivir, y el 25% gana menos del salario mínimo oficial, no le queda más remedio a una persona que vivir permanente al límite, hundido en deudas, a menudo sujeta a las tasas de usura de las tarjetas de crédito.
La política monetaria de crédito fácil por parte de la Reserva Federal es utilizada para mantener la mayor liquidez posible para proteger a los bancos y permitirles que mantengan a toda costa su negocio de préstamos. Lo cual se supone que también es para ‘generar crecimiento económico.’ Muy poco efecto ha tenido ese aliciente. En los últimos años la disponibilidad de crédito casi gratis ha sido utilizada por las grandes corporaciones y los, bancos con sus respectivos supermillonarios al timón, para comprar sus propias acciones, apuntalando e incrementando su valoración, para especular y obtener jugosas ganancias u obteniendo préstamos al 1% para luego comprar acciones o bonos que le rinden al 3, 4 o 5%. De ahí el gigantesco incremento en la riqueza del 1% en la última época. La usura característica del sistema de endeudamiento y la especulación financiera son las bases del incremento de la desigualdad y de la creciente riqueza del 1% de la población, y representan los ejes de la actual economía estadounidense.
Más importante que el déficit comercial es la falta de fuentes de inversión. El ocio es letal para los capitales, mientras que China hace ostentación de innumerables fuentes de inversión y disponibilidad de capitales para ello en todo el mundo.
A pesar de todas sus amenazas y sanciones, el déficit con China ha disminuido apenas levemente, pero con el resto del mundo aumenta. Los recortes de impuestos, o las guerras, han sido desde el año 2000 los dos métodos para mantener la economía a flote. Ambas medidas son de corto plazo. El ligero efecto que ha tenido el recorte a impuestos de Trump, ya ha llegado a su fin. Aunque bajo Trump el gasto militar aumenta, Trump se muestra reacio a una guerra ‘grande’, la otra llave. Y la situación de la deuda y de la política monetaria pone a la economía en una situación muy difícil si continúa su debilitamiento y se desata otra recesión.
Como Superpotencia que no ha encontrado recuperación cierta después de 2008, como lo prueba el estancamiento de las ganancias corporativas netas (ajustada con inventarios y gasto de capital) en alrededor de 2 billones (millones de millones) de dólares desde 2015, que están detenidas desde entonces.
La deuda pública ha llegado a extremos nunca vistos lo que pone en duda la capacidad de pago del gobierno, por lo cual un incremento en gastos fiscales para aliviar un bajón económico se hace políticamente cada vez más inalcanzable.
Una cosa es Obama en 2008, cuando la tasa de interés que cobraba la Reserva Federal estaba al 5.5%, lo que le dio a su gobierno la capacidad de estimular la economía a través de facilitar liquidez bancaria. Otra cosa es Trump en este momento donde la tasa está al 1,75%, o sea, dinero casi gratis si se considera la tasa de inflación.
El incremento de la deuda pública y privada, el déficit federal, el déficit comercial, la ausencia de herramientas fiscales o monetarias para combatir una recesión, el crecimiento lento de la economía, las guerras arancelarias de Trump con su caótica estela, y la aparición de las llamadas criptomonedas son todas amenazas para la hegemonía del dólar.
La estrategia de seguridad nacional de Trump
Entre 1991, cuando desapareció la Unión Soviética y 2018, la OTAN (creada para enfrentar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría), como principal bloque militar liderado por Estados Unidos, ha continuado expandiéndose, tanto en sus objetivos como en su composición. De la defensa contra la amenaza soviética pasó a incluir objetivos como la lucha contra el terrorismo. Actualmente pretende tener un alcance global como lo demuestra su involucramiento en la invasión a Afganistán, las operaciones en los Balcanes, Sudán y los ejercicios y disposición de armamentos en todos los países que anteriormente estaban en la órbita soviética, incluyendo a Rumania, Polonia, Estonia y Noruega. El intento de incluir en esta organización a Ucrania y Georgia, traspasó las líneas rojas de Rusia y desencadenó conflictos en dichos países.
La inclusión de Colombia, Argentina y Brasil como aliados, ha mostrado los alcances globales de la OTAN. Al mismo tiempo los conflictos recientes han puesto en evidencia las desavenencias internas de dicha organización, la cual ha reemplazado el apoyo unánime de sus miembros por la constitución de alianzas diversas y temporales en las aventuras estadounidenses por todo el mundo.
La estrategia de seguridad nacional de la administración estadounidense, formulada en 2017 busca: “Restablecer la posición ventajosa de Estados Unidos en el mundo. Proteger la patria, los ideales americanos y la forma de vida americana, promover la prosperidad de América, conservar la paz mediante la fuerza e incrementar la influencia estadounidense, revisar los poderes como los de China y Rusia que usan la tecnología, la coacción y la propaganda para configurar un mundo antitético a nuestros intereses y valores”.
Incluye “utilizar todas las herramientas del arte de gobernar en una nueva era de competencia estratégica, de diplomacia, información militar e ideológica para proteger nuestros intereses, esperamos que nuestros aliados asuman mayor responsabilidad para proteger nuestros intereses comunes, aseguraremos que el equilibrio de poder permanezca a favor de Estados Unidos en regiones claves del mundo, indopacífico, Europa y Oriente Medio”.
Rusia y China son calificadas de revisionistas porque quieren replantear la dominación estadounidense sobre el mundo y coloca también en su mira a Irán y Corea a los que llama “regímenes deshonestos“(http://cort.as/-H4Vt).
Que el enfrentamiento con China y Rusia forma parte de la agenda bipartidista lo muestra el hecho de que el 11 de marzo de 2019, el New York Times, que presume de ser el más “anti-Trump” de todos los medios le insistió al gobierno para que no transara con China, que no se contentara con que los chinos compraran más o menos soya, o más o menos vino de California, que lo clave era un “cambio estructural”, que el Estado chino abandonase el apoyo y subsidio a sus empresas estratégicas[1] . Por otro lado, las sanciones expedidas contra Rusia el 2 de agosto de 2017 fueron aprobadas por 98 de los 100 senadores del Congreso estadounidense[2]. Los políticos de Washington pueden insultarse todos los días, pero la política militar y económica contra China, Rusia, Venezuela, Cuba y el Medio Oriente es compartida por ambos partidos. La aguda disputa que amenaza con la destitución de Trump tiene entre sus causas las diferencias sobre cómo asegurar la hegemonía, no como eliminarla
El sentido del gobierno de Trump con su “hagamos a EEUU grande otra vez” es recuperar el terreno perdido y restablecer la dominación global, así para ello tenga que echar por tierra los acuerdos económicos y militares que fueron producto de la etapa de la globalización y de la culminación de la Guerra Fría con la URSS, tales como los que establecieron la OMC, la cual tiene paralizada alegando que recibe un tratamiento discriminatorio; ha revisado varios tratados de libre comercio como el Tratado de América del Norte, TLCAN, y el tratado con Corea del Sur; suspendió el Tratado Transpacífico, TTP, el Tratado Transatlántico, TTI, el acuerdo de comercio en servicios, TISA, el acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, el acuerdo de control de armas nucleares de alcance intermedio y se retiró del tratado de la ONU que limita el comercio de armas convencionales y de la Organización Internacional del Café.
Se retiró de la Unesco, del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, rompió el acuerdo nuclear con Irán, se salió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cortó los fondos que daba a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos y, ha replanteado el financiamiento de la OTAN y de la OMC.
Aprovechando su superioridad económica ha implementado sanciones contra empresas europeas, Rusia, China, Venezuela, Cuba e Irán y ha amenazado a países como Alemania y Turquía por sus relaciones con Rusia, y a Italia por su acercamiento al proyecto chino de la Franja y la Ruta.
Estados Unidos ha contado en sus esfuerzos con la OTAN, Japón, Canadá, Israel, los países del Medio Oriente que gravitan alrededor de Arabia Saudita, Egipto, Filipinas, Corea del Sur y la mayor parte de los de América del Sur, incluyendo a Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
A pesar de su enorme fuerza, agresividad y superioridad, Estados Unidos fue centro de la crisis de 2008 de la cual no se ha repuesto del todo, ha sufrido derrotas en Afganistán, Siria, Ucrania y Corea, no logró dar estabilidad a un gobierno títere en Irak que se encuentra sumido en el caos, tampoco logró derribar a Bashar al-Asad en Siria y ha tenido que plantear el retiro de sus tropas de ese país, aún contra la opinión de altos mandos del pentágono y del partido demócrata. Hay un debilitamiento del papel de dólar y un creciente protagonismo de Rusia y China, que se encuentran a la defensiva ante esta andanada, Rusia desafía la supremacía militar de EEUU y China disputa por recursos energéticos, alimenticios, destinos de inversión y promueve una expansión en las áreas industrial y financiera.
China en ascenso
China obtiene control creciente de recursos minerales, energéticos y tierras y es un gran exportador de capitales, tanto del sector privado como estatal, que juega un papel importante en los sectores estratégicos tanto financieros, como de tecnologías de punta. Un aspecto importante de la disputa comercial con China es la exigencia de Estados Unidos de que abandone el apoyo a sus empresas y permita que el libre mercado resuelva todo.
China no ha intervenido en los asuntos internos de otros países y no ejerce dominación sobre zonas en forma colonial o neocolonial. Su PIB se multiplicó por 4 entre 1949 y 1978 y por 130 entre 1978 y 2012 y su PIB per cápita por 92, en este mismo período, pasó de 1.000 euros en 2000 a 7.799 en 2017 y ha mantenido una tasa de crecimiento superior a 6,5% en los últimos 30 años, muy superior a cualquier país occidental.
Una de sus empresas, la Tencent Holdings está en el 10 lugar entre las más grandes del mundo, tiene 475 multimillonarios y Alibaba es la sexta empresa más grande del mundo por su capitalización de mercado con 420.000 millones de dólares y 5 bancos chinos están entre los 25 más grandes.
Entre 1980 y 2010 según el Banco Mundial 500 millones de personas salieron de la pobreza y según el gobierno chino 92 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, pero asegura que erradicará completamente la extrema pobreza en 2020.
China se define a sí misma como un país en desarrollo, basado en el marxismo y en transición al socialismo. Tiene hoy un fuerte capitalismo de Estado, total control estatal de sectores estratégicos acompañado de un gran crecimiento de los grupos económicos privados y también una fuerte concentración de capitales en mano de gigantescas corporaciones.
Con una impresionante transformación de la infraestructura, la ciencia y la tecnología que no es producto del libre mercado sino de una cuidadosa planificación, como la necesaria para implementar la política de “hecho en China 2025”[3], la iniciativa la “franja y la ruta” o la reconversión industrial hacia alta tecnología, hacen de China un protagonista importantísimo de la economía y política mundiales, aunque todavía su PIB per cápita esté en el puesto número 74 entre 186 países. A pesar de las sanciones numerosos países han aceptado hacer negocios con Huawei e instalar su tecnología 5G
Sin la Revolución China de 1949, dirigida por Mao Tse Tung, esto no hubiera sido posible y a la evaluación actual de sus resultados hay que darle tiempo. Xi Jinping señaló en un discurso que China, “nunca apostará a políticas expansionistas ni “infligirá sus sufrimientos pasados a otras naciones” (http://cort.as/-HHGQ)
China ha venido promoviendo un proyecto llamado la “Nueva ruta de la seda y el collar de perlas” que propone conectar Europa, Asia Sur Oriental, Asia Central y el Oriente Medio, sobre la base de la antigua Ruta de la Seda a la que se añadiría una ruta marítima paralela y una sobre el océano Ártico, este proyecto involucra más de 65 países, el 60% de las reservas energéticas del mundo, el 70% de la población mundial y sería responsable del 55% del PIB mundial. Se trata de una inversión multimillonaria que debería estar concluida en 2049 cuando se celebren 100 años de la fundación de la República Popular. El proyecto incluye la construcción de puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Según el Plan de Acción 2015 el proyecto está abierto a “todos los países como a las organizaciones internacionales y regionales comprometidas con la iniciativa en un marco de paz y cooperación, transparencia e inclusión, aprendizaje y beneficio mutuo… en todos los campos, buscando generar climas de confianza política y un amplio proceso de integración económica y cultural en un área importante del planeta”. (http://cort.as/-HHGa)
El proyecto no incluye la adhesión política a una forma particular de gobierno ni a los enfoques ideológicos o geopolíticos chinos, y tampoco está ligado a conceptos de “seguridad nacional” como los ha promovido Washington. Al no practicar el hegemonismo y oponerse a la dominación estadounidense, juega un importante papel en búsqueda de la paz y la solución pacífica de los conflictos internacionales.
Reaparición de Rusia
La URSS ya no existe, con su desintegración desapareció el socialimperialismo. La Federación Rusa que la reemplazó significó un debilitamiento de su influencia geopolítica, recursos, tierra, producción industrial y habitantes e inicialmente colapsó con las políticas neoliberales, el saqueo de quienes se apoderaron del patrimonio público y la descomposición económica y social de la cual ha tratado de salir durante los gobiernos de Putin quien ha liderado el restablecimiento de su fuerza económica y militar sin que se sitúe en calidad de superpotencia, aunque cuenta con un armamento nuclear y convencional comparable y en algunos casos superior al de su rival estadounidense.
En su discurso ante la asamblea de la Federación Rusa en febrero de 2019 Putin señaló que “A Rusia la consideran casi la mayor amenaza para Estados Unidos. Lo digo sin tapujos: no es verdad. Rusia no amenaza a nadie. Todas nuestras acciones en el ámbito de la seguridad tienen un carácter exclusivamente de respuesta, es decir defensivo. No estamos interesados en la confrontación y no la deseamos, menos aun con semejante potencia global”. (http://cort.as/-HXnR)
Ya lo había reiterado en la estrategia de seguridad nacional de ese país en la cual señaló su propósito de “contribuir a la formación de un sistema estable y equilibrado de relaciones internacionales, apoyado en el derecho internacional y en las normas de respeto mutuo, igualdad y no injerencia en los asuntos internos. Tal sistema debe proporcionar igual seguridad a cada miembro de la comunidad internacional en los planos político, militar, económico, informativo, humanitario, etc. El centro de regulación de las relaciones internacionales en el siglo XXI debe permanecer en el marco de la ONU” (http://cort.as/-HXng). En temas como Siria, Afganistán, Irak, Venezuela, Rusia ha criticado la intervención extranjera y el unilateralismo estadounidense y ha exigido un respeto a la legalidad internacional.
No hay que olvidar que la creación de la Unión Soviética fue, durante la primera mitad del Siglo XX, el mayor desafío al capitalismo mundial y fue determinante en la derrota al fascismo que le costó 27 millones de muertos. Posteriormente la URSS entre 1960 y 1990 intentó expandirse hasta convertirse en una superpotencia que rivalizaba exitosamente con Estados Unidos por el control del mundo. La disolución de la URSS, dejó un escenario de dispersión en sus antiguos territorios.
En 1991 constituyó la Comunidad de Estados Independientes con 10 de las 15 repúblicas que habían formado parte de la URSS. Seis de ellas: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, formaron el Tratado de Seguridad Colectiva en 1992, mientras que los países bálticos se unieron a la OTAN y Ucrania inició acercamientos a ese bloque que desembocaron en un choque con Rusia. La órbita principal de influencia rusa se ha limitado a profundizar diversos acuerdos como una unión aduanera con Bielorrusia y Kazajistán y a recuperarse de la catástrofe económica.
Es evidente que la OTAN, incumpliendo lo acordado con Rusia, después de caído el Muro de Berlín, ha extendido su zona de influencia hasta las fronteras rusas. Rusia y China han realizado ejercicios en el Mar Mediterráneo y ha firmado innumerables acuerdos comerciales y varios acuerdos militares.
El acercamiento entre China y Rusia se estrechó en 2014, cuando la relación de Rusia con Occidente comenzó a deteriorarse después de la anexión de Crimea. Rusia inició acuerdos para vender armas de alta tecnología a China, incluidos aviones de combate y misiles tierra-aire. En mayo de 2014, Rusia y China firmaron una declaración conjunta sobre “nuevas etapas de asociación integral y cooperación estratégica”. (http://cort.as/-HXo2) Es evidente que esta alianza está basada en la coincidencia de intereses defensivos y en el carácter complementario de sus fortalezas y debilidades económicas y militares y se enfrentan al hegemonismo estadounidense.
Es importante registrar los acontecimientos de Ucrania, pues ellos son la base de las sanciones de occidente contra Rusia y en cierto modo fortaleció la alianza entre Rusia y China.
Antes de la disolución de la URSS las relaciones entre Rusia y Ucrania eran bastante normales pues ambas formaban parte del mismo Estado federal y compartieron su destino en la 2ª Guerra Mundial. Ucrania después de haber sido prácticamente destruida durante ella, tuvo una rápida y efectiva reconstrucción de más de 700 ciudades y en 1950 ya había superado los niveles de industria y producción que tenía antes de la guerra. Durante el plan quinquenal de 1946-1950, casi el 20 % del presupuesto de la Unión Soviética fue invertido en Ucrania, un aumento del 5 % del plan original. Como resultado, la fuerza de trabajo ucraniana aumentó un 33,2 % de 1940 a 1955, mientras que la producción industrial creció 2,2 veces en ese mismo período. La Ucrania soviética pronto se convirtió en líder europeo en la producción industrial. También se convirtió en un importante centro de la industria armamentística y de investigación de alta tecnología. Muchos líderes soviéticos eran originarios de Ucrania, más notablemente Nikita Jruchov y Leonid Brézhnev (1964-1982), el primero de ellos transfirió Crimea a Ucrania en1954. Tanto Rusia como Ucrania en los primeros años de los noventa fueron sometidas a una dura y corrupta política neoliberal que llevo en el caso de Ucrania a una pérdida del 60% de su PIB e implicó la transferencia masiva de propiedad pública a los particulares. Tiene aproximadamente 42 millones de habitantes en un territorio equivalente a la mitad del de Colombia; en una época fue considerada el granero de Europa y es un Estado tapón que separa a Rusia de Europa y es el principal camino para las exportaciones rusas de gas hacia ese continente. A partir de 2004 el país con un enjambre de asesores estadounidenses y los nuevos oligarcas recibió sistemáticamente una influencia para aumentar su distancia con Rusia y controlar la flota rusa en el Mar Negro. A partir de 2010 se intensificó por parte del gobierno ucraniano su acercamiento y voluntad de participar en la Unión Europea y posteriormente la suscripción de un tratado de libre comercio con ella y seguramente el establecimiento de una ruta para su ingreso a la OTAN, renunciando a una posición de no alineamiento que había sido definida previamente.
Crimea fue parte del imperio ruso desde 1783 (antes de que Texas fuera parte de Estados Unidos) y tenía un estatus similar al de Ucrania con respecto a la URSS y en dos ocasiones 1991 y 2014 se realizaron referendos allí en los cuales la inmensa mayoría de la población que es ruso hablante se inclinó por su pertenencia a la Federación Rusa en calidad de república autónoma, cosa que ya había decidido el parlamento legítimo de Crimea. Los enfrentamientos ocurridos desde 2014 en Donetsk y Lugansk, conocido como el Donbáss son reflejo de la lucha regional de originarios de Rusia por una mayor autonomía dentro del marco de la nueva Ucrania, la persistencia de Rusia de detener el avance de la OTAN y resguardar su control de Crimea y Sebastopol y con ello el de su flota en el Mar Negro y la posición de ultranacionalistas de derecha que quieren enfrentar a Rusia. A medida que la OTAN ha venido aumentando su frontera y tiene la iniciativa política y militar, la posición de Rusia es defensiva. La lucha no es por la soberanía de Ucrania, la cual es aceptada por todo el mundo, tampoco por una mayor autonomía de algunas regiones de Ucrania, lo cual es también es ampliamente aceptado, sino por la búsqueda por parte de la OTAN de debilitar el acceso de Rusia al Mar Negro.
Crisis en Europa
Europa atraviesa una profunda crisis, la Comunidad Económica Europea, creada bajo la batuta alemana, no impidió la grave crisis económica del 2008 y sus efectos se descargaron sobre los países más pobres de ese continente, los cuales han sido sometidos a penosos programas de ajuste, ha sido incapaz de coordinar una política exterior común, tiende a disgregarse, se fortalecen los localismos y nacionalismos de derecha que culpan a los migrantes de la situación social que se deriva del desmonte del “Estado de bienestar”. Aun el país más beneficiado de este proceso, Alemania, sufre desnacionalización de empresas, bajo crecimiento económico, disputas internas y no está en condiciones de liderar la reconstrucción de la unidad europea.
El Reino Unido fue el primero en postularse para unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, el primero en firmar los Principios Rectores de Financiamiento “la franja y la ruta” y la primera potencia occidental en inyectar capital en el Fondo Especial AIIB. Al mismo tiempo se enfrenta a China en varios aspectos fomentando los disturbios y la autonomía de Hong Kong, participando en la agenda geopolítica de Estados Unidos en relación con el embargo a Irán, amenazando con ayuda a las operaciones militares de Estados Unidos en el mar de China Meridional, además de sostener una prolongada enemistad con Rusia.
A comienzos de 2019 la Ministra de Estado en el Departamento de Comercio Internacional del país europeo, Rona Fairhead señaló: “Las exportaciones de Reino Unido a China se fortalecen cada vez más. En este año que comienza (2019) espero con ansias mantener nuestro estrecho compromiso con China. Está claro que todavía hay una demanda sin explotar de bienes y servicios británicos en el mercado chino”. Puso énfasis en que el intercambio alcanza más de 66 mil millones de libras esterlinas (unos 86.2 mil millones de dólares) al año, y las exportaciones británicas al gigante asiático tuvieron en los primeros nueve meses de 2018 un comportamiento bastante sólido.
Asimismo, declaró: “Estamos trabajando con China para mejorar tanto el acceso de las empresas británicas al mercado, como el entorno comercial en el que operan. Una mayor liberalización e implementación de reformas aumentará el comercio bilateral, beneficiando a las empresas y los consumidores, tanto en Reino Unido como en China”. (http://cort.as/-HXpA), sin embargo han anunciado que pondrán bases en el mar de China y que actuaran como potencia global, manteniendo a Estados Unidos como su aliado más cercano.
Esto todo se realizó en momentos en que las sanciones de Estados Unidos a China estaban en plena implementación y había una aguda discusión en el continente sobre el Brexit.
La gran burguesía europea, principalmente franco alemana promovió la integración regional sobre la base de la liberalización comercial, la disminución del papel del Estado y el predominio del capital financiero. Esto condujo a la crisis de 2008 y en últimas al fortalecimiento de la tendencia a la desintegración. La política estadounidense de sanciones a Rusia e Irán, su rompimiento del acuerdo de misiles de alcance intermedio y su intervención en el Medio Oriente han agudizado las discordias internas de la UE y revelado que el proyecto europeo tiene más pasado que futuro. Todo indica que es previsible un fortalecimiento de las posiciones antieuropeistas, al tiempo que se acentúa el descontento social que no ha logrado cristalizarse en alternativas democráticas.
La mayor parte de los países europeos están fuertemente divididos sobre la actitud a asumir ante China y Rusia, pues al tiempo que dependen comercial y energéticamente de ellas, son atraídas por sus inmensos mercados tanto para sus mercancías como sus inversiones, simultáneamente temen su competencia y también dependen fuertemente de su histórica relación económica y militar con Estados Unidos.
Estando a las puertas de una crisis económica, con problemas para atender los miles de refugiados que llegan a sus costas, con una Europa Oriental donde campean las críticas a la democracia liberal, se reestructuran las economías, EEUU mete las manos, cualquier proyecto de unidad continental está por reinventarse
El estratégico Medio Oriente
La preocupación estadounidense por el Medio Oriente tiene su origen en la importancia petrolera de la región, su papel en las rutas comerciales y su estratégica ubicación militar. Asegurar que el comercio del petróleo se efectúe en dólares explica en buena medida la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente y casos como la invasión a Irak, el apoyo a Arabia Saudita, y la intervención en Siria y Libia
EEUU tiene allí 37 bases militares, dos de sus principales aliados, Israel y Arabia Saudita, y el centro de su estrategia regional es el ataque a Irán, al cual atribuye la inestabilidad de la zona y la expansión del terrorismo. Además de la ocupación de Irak busca fortalecer a Israel económica, militar y territorialmente. Pues esta ha sido pieza clave en la estrategia bipartidista de Estados Unidos para la contener el nacionalismo árabe, aniquilar al pueblo palestino y sostener las estrategias de EEUU en todo el mundo. También afianza su apoyo a la monarquía de Arabia Saudita como país hegemónico del mundo árabe e islámico y decisivo para que el comercio petrolero se haga en dólares, base de la supremacía de esta divisa. Cada vez que esta asociación es cuestionada EEUU se mueve de manera drástica, como ha sido el caso de Venezuela, Irak, Irán, o China, pues siendo el petróleo la principal materia prima del comercio mundial, muchos países necesitan dólares para comprarlo.
Arabia Saudita ha jugado el papel de ficha estadounidense en el conflicto del Medio Oriente mientras que Irán, desde la caída del Sha, ha buscado un camino propio de nacionalismo islámico lo cual ha colocado a estas dos naciones en orillas opuestas del ajedrez mundial. Las contradicciones religiosas entre los chiitas y sunitas y las diferencias de política petrolera han sido atizadas por los países imperialistas, para detener la influencia nacionalista de Irán.
En la región se destaca el conflicto de Yemen, país de 25 millones de habitantes y la mitad del territorio de Colombia, que lleva 5 años en una guerra en la cual se conjugan resultados de la fijación arbitraria de limites por parte de las potencias victoriosas en la primera guerra mundial, las secuelas del desplome de la Unión Soviética, la influencia de la primavera árabe y los conflictos étnicos y religiosos.
Todos estos factores se ven agravados y potenciados porque Arabia Saudita quiere tener el control de la franja que está frente al estrecho de Bab el Mandel, por donde pasa una parte importante del petróleo del Medio Oriente, al sur de la península arábiga e Irán. Arabia como instrumento de Estados Unidos, no quiere quedar para su comercio de petróleo en manos de sectores afines a Irán como son los rebeldes hutis de origen chiita. Es importante anotar que, a pesar de la fuerza de Irán y Siria, Arabia Saudita logró, juntar para esa guerra a países como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahréin, Omán, Jordania, Marruecos, Sudan y Somalia y cuenta con el apoyo de EEUU y Gran Bretaña, lo cual demostraría que a pesar de sus dificultades EEUU tiene la iniciativa principal y el control de la región, aunque en su interior afloran contradicciones: el Congreso norteamericano votó en contra del apoyo a Arabia Saudita en la agresión a Yemen, pero la resolución fue vetada por Trump.
En la zona reviste gran importancia Turquía, con el ejército más grande de la OTAN en Europa y que ha sido participe activa en todos los conflictos regionales de los últimos 20 años. Después de haber implementado duras políticas de ajuste en los 70 y 80, en julio de 2016 Estados Unidos apoyó un golpe de Estado contra el presidente Erdogan, el cual fracasó en medio de una disputa sobre el papel de Fetullah Gulem dirigente islamista que vive en Estados Unidos y que Turquía pedía se extraditara.
Trump dobló los aranceles que imponía al acero y hierro de Turquía, precipitó una devaluación de la lira turca, ahuyentando a los inversionistas extranjeros, Erdogan acuso a Trump de apuñalarlo por la espalda. Mientras Trump atiza las contradicciones, Europa afectada directamente por la inmigración turca, intenta mantener relaciones cordiales con ese país, sin preocuparse mucho de las acusaciones que se hacen a Erdogan por violaciones de los derechos humanos. Durante la Guerra Fría, Turquía formó parte activa de los países antisoviéticos, pero esto ha empezado a cambiar pues en 1973 Washington impuso sanciones a Ankara por la invasión a Chipre y en 2003 Turquía no permitió usar su territorio a soldados de Estados Unidos ni sus bases aéreas para atacar al régimen de Saddam Husein en Irak.
El conflicto israelí-palestino también les ha distanciado. Mientras que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel, Turquía ha organizado operaciones de ayuda a los palestinos en la Franja de Gaza y ha roto durante algunos períodos las relaciones diplomáticas (pero ha mantenido de forma activa las económicas) con Israel, acusando a Washington también de destruir toda esperanza de paz al haber trasladado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. De un apoyo al intento de derrocar a Bashar el Asad en Siria, Turquía se ha alejado de esta posición y ha estrechado los vínculos con Rusia, no ha aceptado las sanciones a Irán que lo abastece de petróleo y no ha aceptado el bloqueo que Arabia Saudita impuso a Qatar. Últimamente al comprar a Rusia el sistema de misiles S-400, se ha enfrentado a EEUU que considera que esto es incompatible con el funcionamiento militar de la OTAN
Turquía se mueve entonces, entre trompicones hacia Rusia y se aleja de la OTAN y EEUU, pero mantiene importantes lazos económicos con ellos, por lo tanto, podría considerarse un territorio en disputa. No hay que olvidar que Irán y Turquía son herederos de una larga tradición histórica, tienen un fuerte sentimiento nacionalista y pueden jugar no como meros peones de una potencia sino con voz propia.
El Indopacífico
En la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se señala como otra prioridad la región del Indopacífico. Esto se refiere tanto a los países agrupados en la Asean, Filipinas, Vietnam, Singapur, pero en un sentido amplio incluye países de la APEC (Foro de Cooperación Asia Pacífico) como Australia, Brunei, Corea del Sur, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos y Malasia.
La región incluye el mar del sur de China que tiene en su subsuelo reservas de petróleo y gas natural similares a las de Qatar. Además, más del 50% del tráfico mundial mercante navega por sus aguas. Una de las primeras giras internacionales de Trump fue por esta zona. Son aliados importantes de EEUU en la zona: Japón, Corea del Sur que ahora quiere un acuerdo con Corea del Norte y Australia. Esta región tiene el 40% de la población mundial el 56% del PBI mundial, y Estados Unidos ha trasladado allí el 60% de sus fuerzas navales. La región tiene 3 estrechos por los cuales pasa el 60% del comercio mundial y se calcula que en 2035 el 95% del petróleo proveniente del oriente Medio hacia Asia, pasará por estas aguas.
Tiene una gran riqueza pesquera. Los países de la Asean Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) están en el corazón de lo que muchos han considerado el nuevo centro económico del mundo: Asia y con un actor clave que es Indonesia que, con 260 millones de habitantes y 1300 islas, tiene fuertes inversiones chinas y junto con los demás países de la región tiene conflictos con China por la delimitación de las zonas marítimas. Es una zona de confluencia de las culturas china e india. Para Estados Unidos el control de la región tiene un significado estratégico para su dominación global y aprovecha sus disputas limítrofes para atizar su enfrentamiento con China y por ahora tiene el control principal de la región.
Los BRICS
El grupo BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) del cual se habla desde 2001, se conformó en 2006, reúne 5 de las economías más importantes del mundo, Según la lista elaborada por el FMI, comparando los países por su paridad en el poder adquisitivo, China es la mayor economía seguida por Estados Unidos. Por su parte, India Rusia y Brasil se encuentran entre las 10 primeras, Suráfrica se encuentra en el puesto 30. El PIB de los BRICS sumado es superior a los 32 billones de dólares, suma igual al PIB combinado de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia. La economía de India se ubica en el tercer lugar a nivel mundial y Rusia, Brasil, India y China se encuentra entre los 10 países más grandes en superficie y en número de habitantes. Los BRICS pasaron en 20 años de tener el 5% al 21% del PIB mundial.
Los BRICS, desde 2009, han organizado once cumbres y han logrado una importante identidad en asuntos básicos, varios de los cuales representan un desafío a la arquitectura económica de posguerra y a la política internacional de la OTAN.
En 2013, en la V cumbre de los BRICS, surgió la idea de un banco de ese grupo, El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, al cual se le asignó un capital de 100.000 millones de dólares y comenzó sus operaciones en abril de 2016 cuando aprobó los primeros créditos. Un poco después se creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con un capital 100.000 millones de dólares, alrededor de cinco veces mayor que el patrimonio del BID, doce veces el del Banco Latinoamericano de Desarrollo, tres veces el del BNDES de Brasil y dos veces y medio el patrimonio del Banco Mundial (http://bit.ly/2fQYPCh). Si a esto le añadimos que China tiene cuatro de los seis bancos más grandes del mundo por su capitalización bursátil (http://bit.ly/2gkxmcT) se puede apreciar el importante peso de este grupo en el terreno financiero.
En sus documentos fundacionales y en las declaraciones de sus protagonistas estos bancos, y en general los BRICS, critican la hegemonía norteamericana, el sistema del Banco Mundial y la destinación de los créditos al crecimiento, mientras ellos afirman que destinarían sus recursos al desarrollo muy centrado en la construcción de infraestructura y subsanando vacíos en la disponibilidad de recursos de inversión.
Su alternativa al Fondo Monetario Internacional fue la creación del Fondo Común de Reservas Monetarias con 100 mil millones de dólares, concebido como un fondo de emergencia en caso de crisis. Y asciende a 6,5 billones de dólares. La tendencia es aumentar el comercio en sus respectivas monedas nacionales e ir abandonando el dólar y el euro como base de sus intercambios. (http://cort.as/-HWzI)
De esta manera, un punto de identidad en los BRICS es la crítica al Banco Mundial, al FMI, al dominio del dólar como divisa internacional y podría afirmarse que dan mayor importancia a asegurar los flujos comerciales que a la suscripción de tratados de libre comercio, que incluyen otros temas como inversión, propiedad intelectual o compras estatales, cuyas controversias se ventilan en las instituciones anexas al Banco Mundial como el CIADI. En resumen, cuestionan lo que se llama la gobernanza económica mundial, pero algunos de ellos al tiempo, exigen una mayor participación en las decisiones de las instituciones tradicionales y establecen mecanismos de cooperación con estas.
En buena medida estos países poseen proyectos nacionales de desarrollo, no son miembros de la OCDE y defienden el papel activo del Estado, protegen su mercado interno con lo que se ha llamado neoproteccionismo o proteccionismo inteligente que no es sino la mezcla de políticas macroeconómicas, tecnológicas y culturales para que sus naciones no se disuelvan en el torbellino de la globalización.
En diciembre de 2015 el FMI anunció la incorporación del renminbi o yuan –junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina a las monedas que el FMI utiliza como activo internacional. Esto significa que la cesta del FMI estará compuesta por un 47,7% de dólares, un 30,9% de euros, un 10,9% de renmimbis, un 8,3% de yenes y 8,09% de libras esterlinas. Esto conllevó al aumento de la participación de China, India y Rusia en el gobierno de este organismo. (http://cort.as/-HWzS)
Los BRICS han asumido posiciones comunes sobre temas sensibles como la crisis de Grecia, el terrorismo del Estado islámico, así como mecanismos de cooperación entre ellos y posiciones comunes frente al G 20 y G8, la reforma del sistema financiero mundial. Han propuesto un nuevo sistema de votación en el Banco Mundial y el involucramiento en eventuales acciones militares y humanitarias, en la medida que las mismas sean autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, criterio este último que choca con el unilateralismo estadounidense que interviene por doquier saltándose esta autorización (goo.gl/Pk00Ym).
El gasto militar de los BRICS se ha incrementado en los últimos años; hay acuerdos de cooperación militar de Brasil con India y entre Rusia, Suráfrica y Brasil para la producción conjunta de misiles y la alianza militar entre Rusia e India, incluye la venta de portaviones y la ayuda en la construcción de una central nuclear por parte de Rusia.(Goo.gl/GIiZ4P).
En medio de una intrincada red de alianzas militares, sin embargo, hay tensiones entre ellos, particularmente entre India y China que, aunque tienen numerosas complementariedades económicas, tienen intereses geopolíticos encontrados en algunas regiones.
En primer lugar, ambos países luchan por la supremacía naval en el Océano Índico. Para lograr esta supremacía, China ha venido financiando la construcción de puertos e infraestructura a lo largo de toda la costa asiática, desde el Mar Rojo y Golfo Pérsico hasta el Mar de China Meridional, con una serie de proyectos estratégicos como bases navales, bases aéreas, puertos o prospecciones petrolíferas en territorios propios y de países amigos, dentro de su programa del “collar”.
En segundo lugar, los principales clientes de China en materia militar son países con intereses geopolíticos encontrados con los indios, como son Pakistán, Bangladesh y Myanmar. China ha encontrado desde hace muchos años en Pakistán, un importante socio en materia de comercio y cooperación militar que está desde hace décadas en disputa con la India por la región de Cachemira y que ha tenido roces militares recientes.
Los BRICS ha cultivado hace años la amistad con países de África. La pertenencia de Suráfrica a este grupo a pesar de ser una economía relativamente pequeña lo demuestra. Recientemente la Elección de Jair Bolsonaro en Brasil pudo ser un duro golpe para este acuerdo, pero Bolsonaro, que ha manifestado reiteradamente su apoyo a Trump y a Estados Unidos, señaló en junio de 2019 que trabajaría por el fortalecimiento de los BRICS, y se mostró de acuerdo con objetivos de este acuerdo tales como la reforma de la OMC y la crítica al proteccionismo (http://cort.as/-MHAc) y a mediados de 2019 viajo a ese país donde suscribió más de 25 acuerdos. La reciente cumbre de los BRICS realizada en Brasilia en la cual China ofreció 100.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura en Brasil, ratificó los acuerdos básicos de este grupo y pudo marcar un distanciamiento de Brasil con EEUU. China por su parte tiene fuerte presencia en África, especialmente en el ámbito de la infraestructura y recursos naturales, sus relaciones son principalmente económicas y su influencia militar es menor y no se compara con las tres docenas de actividades que EEUU ha realizado en esa región en los últimos años. (http://cort.as/-HXsm)
Los BRICS están acompañados de todo un sistema de alianzas y de acuerdos políticos y de cooperación que amplían su influencia, la cual a veces es subestimada por los medios occidentales:
La organización de Cooperación de Shanghái, integrada por Rusia, China y 4 países de la ex Unión Soviética y recientemente India y Pakistán e incluye cooperación económica y en materia de seguridad.
La Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional con Bután, Nepal y Bangladesh, más dentro de la esfera de influencia india. También todos tienen estrechos nexos con Irán y Siria. A pesar de que Rusia tiene una fuerza nuclear importante, la economía rusa es cinco veces más pequeña de la de esa potencia.
Después de 7 años de negociaciones en 2019 se suscribió La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en la cual no participa Estados Unidos y que reúne a las 15 economías más importantes de Asia, con excepción de la India. Si todo sale como China propone y la India se suma al pacto, la futura RCEP abarcará el 47% de la población mundial, o 3.400 millones de personas, y el 32,2% del PIB mundial, 20,6 billones de euros. También acaparará el 32,5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta
Los BRICS además de tener importantes éxitos económicos, han jugado un papel de contención del expansionismo estadounidense y de la OTAN. Lógicamente existe todo un debate sobre la desigualdad interna y el modelo económico, eso no es óbice para reconocer su papel en la búsqueda de un mundo más equilibrado en el cual una sola potencia no dictamine cómo deben ser las cosas.
¿Desglobalización?
Entre 1980 y el 2008 se impuso la llamada globalización que tuvo como lideres el gobierno de Ronald Reagan en EEUU y el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y como representantes destacados inicialmente los dictadores militares de Argentina y Chile. Esta globalización significó la implantación de la reducción de aranceles y demás mecanismos de protección en los países en desarrollo, la apertura indiscriminada a la inversión extranjera, la eliminación de subsidios, el deterioro de las condiciones laborales y las privatizaciones en todo el mundo.
Esto llevo a hacer depender las economías de los países que la implementaron, de los flujos de capital extranjero y las exportaciones de productos básicos y condujo a la incorporación a los circuitos capitalistas globales de vastos contingentes de mano de obra, especialmente de China, y otros países de Asía y Rusia.
Durante este periodo los flujos comerciales y financieros se multiplicaron muy por encima del crecimiento de la producción y se vivió todo una exacerbación del amplio predominio de las corporaciones trasnacionales que fusionaban el capital industrial y financiero y protagonizaron un grave deterioro en la distribución del ingreso y el desencadenamiento de numerosas crisis regionales que implicaron una acción depredadora sobre economías como las de América Latina, Rusia, Turquía, el sudeste asiático entre otros.
Este enfoque globalizador llevo a la creación de la OMC, la firma de centenares de tratados de libre comercio y de inversión y las crisis generales del 2000 y del 2008.
Esta orgia de liberalización condujo a agudizar todos los desequilibrios, que entre 2008 y 2009 con la conjunción de la crisis financiera, alimentaria, climática y energética, marcaron el comienzo del fin de la etapa de la globalización y dieron paso a un periodo de desglobalización comercial o regionalización acompañado de la lenta transición de un mundo hegemonizado por EEUU a uno donde podría haber un relativo equilibrio entre varias potencias, mostrando que los sistemas de regulación adoptados dentro de la arquitectura económica vigente eran incapaces de dar estabilidad al propio sistema capitalista. Esta desglobalización comercial, no ha implicado un retraimiento o pérdida de protagonismo del capital financiero, el cual, en las diversas etapas de desarrollo de los últimos 100 años, siempre encuentra la forma de sacar ventaja a las bonanzas o las crisis y seguir su interminable proceso de concentración y centralización.
Esta y otras crisis se caracterizaron no por el aumento de la pobreza y la desigualdad sino, porque muchas grandes corporaciones especialmente financieras colapsaron, poniendo en peligro la estabilidad del propio sistema, debido a la imposibilidad para realizar sus ganancias y por ende condujeron a una mayor concentración. Todo esto debido a la sobreproducción y el bajo consumo debido a que las personas no tenían capacidad de compra. Ante esta situación, los Estados, especialmente Estados Unidos y Europa intervinieron para mantener y proteger los intereses de las multinacionales.
Las corporaciones trasnacionales y en general el capital financiero fueron los grandes beneficiarios de toda esta globalización, a pesar de que al comienzo se pensó que las trasnacionales tenían objetivos propios más allá de sus países de origen y que eran verdaderamente internacionales, finalmente tuvieron que acudir a refugiarse en la protección de sus respectivos Estados.
La expansión y mayor predominio del capital financiero se fortaleció especialmente después de la crisis de la producción que comenzó a finales de los años setenta. Esto tomó la forma de una crisis de sobreproducción después de los llamados Treinta Años Gloriosos de expansión después de la Segunda Guerra Mundial.
Hubo tres salidas de la crisis de rentabilidad que sufrió el capital: la reestructuración neoliberal, la globalización y la financiarización. La reestructuración neoliberal significaba esencialmente trasladar los ingresos de la clase media hacia los ricos para supuestamente incentivar a estos últimos a invertir en la producción.
La globalización de la producción implicó la ubicación de la producción en países con salarios bajos para aumentar la rentabilidad. Si bien estas dos estrategias trajeron consigo un aumento de la rentabilidad a corto plazo, a medio y largo plazo, fueron contraproducentes, ya que provocaron un descenso de la demanda efectiva al recortar o impedir el aumento de los salarios de los trabajadores.
“La financiarización implicaba la creación masiva de endeudamiento en la población para sustituir los ingresos estancados con el fin de crear demanda de bienes y servicios. La principal vía fue a través de la provisión de los llamados préstamos de vivienda de alto riesgo. Se trataba de préstamos que se concedían indiscriminadamente a compradores de viviendas con poca capacidad de reembolso. La financiarización implicaba las llamadas innovaciones en ingeniería financiera que facilitaría la liquidez. Uno de los más importantes –y, en última instancia, el más perjudicial– fue la titularización, que consistía en hacer que los contratos tradicionalmente inmóviles, como las hipotecas, fueran líquidos o móviles y negociables. Además, la ingeniería financiera permitió que las hipotecas de alto riesgo original se combinaran con hipotecas de mejor calidad y se vendiera como valores más complejos. Cuando millones de propietarios de las hipotecas de alto riesgo ya no podían hacer frente a sus pagos debido a sus bajos ingresos, esta evolución se extendió como una reacción en cadena a los billones de títulos hipotecarios que se negociaban en todo el mundo, perjudicando su calidad y llevando a la bancarrota a quienes poseían cantidades significativas de ellos, como el banco de inversión de Wall Street, Lehman Brothers.
“El alto nivel de apalancamiento de Wall Street antes de la crisis quedó demostrado por el hecho de que el valor del volumen total de instrumentos financieros derivados se estimaba en US 740 billones, en comparación con un PIB mundial de 70 billones de dólares.
“El problema de “demasiado grande para quebrar” ha empeorado. Los grandes bancos, que fueron rescatados por el Gobierno de los Estados Unidos en 2008, se han vuelto aún más grandes, y los ‘seis grandes’ bancos estadounidenses ―JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley― poseen, colectivamente, un 43 % más de depósitos, un 84 % más de activos y el triple de dinero en efectivo que tenían antes de la crisis de 2008. Esencialmente, han duplicado el riesgo que derribó el sistema bancario en 2008.
“Los productos que desencadenaron la crisis de 2008 siguen siendo objeto de comercio. Esto incluía alrededor de 6,7 billones de dólares en títulos respaldados por hipotecas, cuyo valor se ha mantenido solo porque la Reserva Federal compró 1,7 billones de dólares. Los bancos estadounidenses poseen colectivamente 157 billones de dólares en derivados, aproximadamente el doble del PIB mundial. Esto es un 12 % más de lo que poseían al comienzo de la crisis de 2008.
“Las nuevas estrellas del firmamento financiero –el consorcio de inversores institucionales formado por fondos de cobertura, fondos de capital riesgo, fondos soberanos, fondos de pensiones y otras entidades de inversión– siguen recorriendo la red mundial sin control, operando desde bases virtuales denominadas paraísos fiscales, buscando oportunidades de arbitraje en divisas o valores, o dimensionando la rentabilidad de las empresas para posibles compras de acciones. La propiedad de los aproximadamente 100 billones de dólares en manos de estos refugios fiscales flotantes para los superricos se concentra en 20 fondos.
“Los operadores financieros están acumulando beneficios en un mar de liquidez proporcionado por los bancos centrales, cuya liberación de dinero barato en aras de poner fin a la recesión consecuencia de la crisis financiera ha dado lugar a la emisión de billones de dólares de deuda, elevando el nivel mundial de deuda a 325 billones de dólares, más de tres veces el tamaño del PIB mundial. Existe un consenso entre los economistas de todo el espectro político de que este aumento de la deuda no puede continuar indefinidamente sin provocar una catástrofe”. (http://cort.as/-Ldod).
En parte las posiciones de Trump de declarar la guerra comercial a China y otros países, aumentando los aranceles, pedir disminución de la tasa de interés a la Reserva Federal, renegociar los TLC, reflejan la debilidad de la economía norteamericana. Pero las medidas reales han sido un enorme recorte de impuestos a las corporaciones, del 35% (que nunca pagaban) al 21%, reforma que le traspasó 1.5 billones de dólares a los cofres de los grandes consorcios y cambios presupuestales regresivos como el 10% de recorte en presupuesto para educación pública, 16% de recorte en presupuesto para ayuda en construcción de viviendas para población pobre, recortes en diferentes magnitudes en servicios públicos: en cuestiones de medio ambiente, transporte, servicios de salud para personas mayores, ayuda a estudiantes y administración de justicia, mientras que entregó 33 mil millones de dólares adicionales al Pentágono, el doble de lo pedido por el Departamento de Defensa
Después de lustros de fracasos, la OMC suscribió el acuerdo de Bali sobre facilitación del comercio en 2013 que entró en vigor en febrero de 2017. Este acuerdo busca la agilización del comercio, la modernización de procedimientos y supuestamente multiplicaría los flujos comerciales, beneficiando a aquellos países que tienen una canasta exportadora más diversa y con mayor valor agregado y sin prácticamente ningún beneficio sobre los exportadores de productos básicos. Sin embargo, este no ha tenido los beneficios esperados y en un clima de sanciones comerciales, predominancia de las decisiones geopolíticas en los asuntos comerciales y proteccionismo creciente, ha resultado un fiasco.
Los tratados de libre comercio más que para la liberalización comercial y financiera, se constituyeron en mecanismos para asegurar con reglas sobre propiedad intelectual, comercio electrónico etc., las ganancias para las grandes empresas.
La OMC quiso constituirse como el gobierno económico del mundo y dirigir en forma concertada la evolución hacia la instauración del liberalismo total. Sin embargo, este propósito alentado por los países capitalistas avanzados chocó con la realidad de su proteccionismo, la inconformidad de numerosos países y los movimientos mundiales contra la globalización.
Su deseo fue que todos los sacrificios los hicieran los países en desarrollo y eso llevó a que la mayoría de sus cumbres ministeriales fracasaran o se convirtieran en ocasión para potenciar la movilización social contra una globalización que imperfecta y manipulada por las multinacionales, con reglamentaciones asimétricas que beneficiaban a los poderosos, constituía de todas maneras un escenario de negociaciones multilaterales en el que las definiciones se tomaban por consenso, constituyéndose simultáneamente en su mayor virtud y su mayor defecto. Hoy los principales temas económicos, inversiones, propiedad intelectual, mercados de divisas etc., se definen al margen de esa entidad, que se ha convertido en un cadáver que ha sido reemplazado por las definiciones unilaterales, basadas en la fuerza y la coerción, cuyo principal promotor es Estados Unidos A pesar de lo ambicioso del proyecto globalizador, Estados Unidos suscribió apenas 18 tratados de libre comercio y dos de ellos en los cuales empeñó ingentes esfuerzos, finalmente fracasaron y Trump les dio la estocada final: el Tratado Transpacífico con 12 economías de la cuenca del Pacífico y negociado con la intención expresa de aislar a China y el Tratado Transatlántico con Europa para enfrentar a Rusia. (http://cort.as/-HIlt).
Aunque en círculos académicos muchas veces se llama la política económica internacional de Trump, aislacionista, en realidad es más el esfuerzo de imponer unilateralmente sus enfoques y supeditar todo acuerdo económico a la imposición de sus propios intereses económicos
América Latina
Después de la llamada década perdida en los 80, se implementaron en toda la región fuertes políticas de ajuste dentro del marco de las orientaciones del Consenso de Washington que habían comenzado a implementarse en las dictaduras militares de Chile y Argentina en los 70.
Esto provocó un descontento social y crisis dentro de los partidos de gobierno, viviendo una reacción que produjo el surgimiento de gobiernos alternativos, progresistas o nacionalistas en buena parte del continente. Así llegaron a gobernar Chávez (1998-2013) a quien le sucedió Nicolás Maduro, en Venezuela; Lula (2002-2010) sucedido por Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil; Néstor Kistchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), en Argentina;, Tabaré Vásquez (2005-2010) y luego desde 2015 en Uruguay; Evo Morales (desde 2006) en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador (2007-2017); Manuel Zelaya (2006-2009) en Honduras; Daniel Ortega (desde 2007) en Nicaragua; y Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay.
Estos gobiernos surgieron en medio del trámite del fracasado intento de Estados Unidos de promover el Área de Libre Comercio de las Américas (1998-2005) que finalmente se redujo a la suscripción del Cafta con Centroamérica (2004), el TLC entre EEUU y Chile (2004), y el tratado entre Estados Unidos Perú y Colombia (2009) y el debilitamiento de mecanismos de integración concebidos como tratados de complementación económica dentro del marco de la Aladi y que no seguían el formato exacto de los TLC como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-
Aunque es difícil generalizar las características de estos gobiernos alternativos si se puede afirmar que hicieron un intento de no supeditarse a la agenda internacional de los EEUU, diversificar sus relaciones económicas políticas y comerciales, buscar formas de integración alternativa y autónoma (Unasur, Celac, Alba), criticar la OEA y la OMC, cuestionar el modelo de desarrollo predominante o al menos detener la profundización de las políticas neoliberales, buscar la redistribución de los ingresos utilizando la bonanza mundial de los precios de los productos básicos, principalmente del petróleo, tener una actitud de diálogo con el movimiento social y proponer en distinto grado una actitud crítica ante el papel de las multinacionales que en algunos casos llegó hasta las nacionalizaciones. El hecho de que más de la mitad de América Latina se haya salido durante más de una década del guion estadounidense, es un reflejo de las dificultades de esa potencia, pero al mismo tiempo explica los esfuerzos por apoyar la restauración neoliberal que hizo primero Obama con discursos almibarados y ahora Trump a las patadas.
Esto llevo hasta a afirmaciones sobre el cambio de época (Correa) y el proyecto del socialismo del siglo XXI (Chávez) entre otras.
Con la caída del PT en Brasil, la elección de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile y el viraje de Lenin Moreno que abandonó la política nacionalista de Correa en Ecuador, comenzó un periodo de restauración del orden neoliberal en la región, sin que perdiera EE.UU. sus tradicionales aliados incondicionales como Colombia.
Retrospectivamente se puede afirmar que los llamados gobiernos alternativos confiaron excesivamente en líderes carismáticos, la mayoría de ellos sin fuerzas políticas sólidas que les dieran sustento, subestimaron la penetración y fuerza de los sectores neoliberales y las multinacionales, se enfrentaron innecesariamente con sectores empresariales y capas medias, hablando de una irrealizable revolución anticapitalista y socialista y no lograron frentes unidos que ampliaran su base social.
Se vieron penetrados por la corrupción, no comprendieron el papel de la industrialización, no satisficieron las reivindicaciones de campesinos e indígenas y basaron su fuerza en capas medias volubles, que, si bien mejoraron sus condiciones de vida, al bajar los precios internacionales de las materias primas y debilitarse la estructura financiera basada en la redistribución de excedentes de las exportaciones de materias primas, cambiaron de bando.
Durante todo este periodo se vivió una aguda contradicción en un continente dividido pues Estados Unidos contaba con un fuerte apoyo de los gobiernos con los cuales suscribió tratados de libre comercio, Chile, México, Perú y Colombia que posteriormente crearon la inútil Alianza del Pacífico (http://cort.as/-HLrZ), han promovido la resurrección lánguida de la OEA, siguiendo la orden de Trump: “Boten a Venezuela de la OEA o aténganse a las consecuencias” y mirando para otro lado repitiendo la frase de Almagro: “no nos preocupemos por las imbecilidades de Trump” (http://cort.as/-HLsz), crearon el Grupo de Lima y Prosur y han llevado a paralizar la Celac, desbaratar Unasur y desarticular Mercosur.
Lo único que falta es el golpe de gracia a la CELAC que es un residuo inactivo del latinoamericanismo que en voz muy baja defiende el multilateralismo, condena la base de Guantánamo, la independencia de Puerto Rico y la no intervención.
Durante todo el tiempo del llamado ciclo progresista en América Latina, Estados Unidos hizo todo lo posible para desestabilizar estos gobiernos, promovió golpes de Estado como el de Honduras (2009) o Paraguay (2012), intervino descaradamente en los asuntos de varios países y financió a las fuerzas de oposición. Estados Unidos ha ido retomando el control del continente, protocolizado en las visitas de Jair Bolsonaro, Macri e Iván Duque a Washington, ha aislado y estigmatizado los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y anuncia nuevas bases militares como la de Neuquén en Argentina, donde se encuentra un rico yacimiento petrolero, otra en la selva peruana y en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Con la restauración neoliberal la mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguen dócilmente los enfoques de Washington, pero en un momento en el que prima el unilateralismo, decae el dinamismo de los TLC, no hay bonanza de los precios de las materias primas a la vista, la economía mundial se estanca, la integración regional dejó de ser un tema importante y la integración a las cadenas globales de valor, la dependencia de las exportaciones de productos básicos ya ha mostrado sus limitaciones y los flujos de inversiones son esquivos y se concentran en sectores especulativos y mineros que no generan valor agregado. Es el esfuerzo de unas élites corruptas por sobrevivir aferradas a los pataleos de un imperio decadente que maltrata a los inmigrantes, privilegia lo militar sobre lo social y favorece toda clase de discriminaciones.
La corrupción fomentada por las grandes empresas nacionales y extranjeras, llevó a que la región regresara a la globalización cuando esta se está acabando. Se frustró la integración alternativa y a cambio no hay más que insultos, agresiones, hostilidad y subordinación, el tratamiento que EEUU da a los advenedizos. Las oligarquías locales nunca habían sido tan parasitarias y dependientes de factores exógenos. Una luz de esperanza es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México que con la política de ni enfrentamiento ni sumisión, ha anunciado un desmonte de las políticas neoliberales, la disminución de la dependencia energética y de las importaciones de alimentos de EEUU, proceso difícil pues México es tal vez la presa más codiciada por Estados Unidos y donde han penetrado más profundamente las reformas neoliberales.
Sin embargo, últimamente América Latina se mueve y los acontecimientos se precipitan. Muchos hechos se presentaron entre 2018 y 2019, entre ellos la campaña de Donald Trump contra el gobierno de Venezuela, la creación y actividad del Grupo de Lima (2017), conformado ante la imposibilidad de conseguir en la OEA una mayoría que aprobara una intervención en dicho país
Sin embargo, al parecer esta restauración ha sido efímera y nuevos vientos soplan en la región. La incapacidad de las políticas neoliberales de reactivar las economías, la presencia en las calles de movimientos sociales, las rencillas y divisiones en las capas adictas a Washington y el debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos, han puesto en movimiento una dinámica que puede avizorar una nueva primavera de los pueblos del continente.
Varios hechos demuestran esta aseveración: el fracaso del intento del fujimorismo de dar un golpe parlamentario a Martin Vizcarra (octubre de 2019) paralizó el protagonismo de Perú en el Grupo de Lima; el triunfo de Alberto Fernández en las recientes elecciones en Argentina; las movilizaciones en Chile que obligaron a Piñera a dar marcha atrás en sus políticas de ajuste y que lo llevaron a cancelar las cumbres de la APEC y la COP; el rumbo nacionalista del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador; la condena al hermano del presidente de Honduras por sus vínculos con el narcotráfico; la división de la oposición venezolana que impidió que presentara una alternativa confiable para los aliados de Washington; las movilizaciones en Ecuador que casi dan al traste con el gobierno y que enfrentaron el paquete de reformas de Lenin Moreno; la reactivación del grupo de Puebla creado en julio de 2019 e integrado por 10 países de la región que discrepan del rumbo neoliberal; la creciente desaprobación de Jair Bolsonaro en Brasilla; derrota electoral del gobierno de Duque en Colombia por parte de fuerzas de la oposición en las elecciones regionales; las grandes movilizaciones en Haití; la parálisis y práctica inutilidad de la OEA; y el esfuerzo inútil de invocar el TIAR como herramienta de intervención, invocación que fue aceptada por muchos gobiernos pero a condición de que no implicara intervenciones militares. No tiene menos importancia la liberación de Lula en Brasil, sin cuyo encarcelamiento no estaría de Presidente Bolsonaro. El golpe de Estado en Bolivia muestra que las elites sin propuestas y con un libreto agotado y repetitivo, están exhibiendo su rostro más feroz y acuden a todos los medios, incluso la violencia desembozada. Piñera y Moreno amagan con atenuar las medidas neoliberales, pero sin credibilidad y teniendo siempre la carta de ejércitos educados por el Pentágono. No será un camino fácil para los pueblos cuando todas las contradicciones se agudizan.
Por más esfuerzos que hizo, en medio de su guerra comercial, Estados Unidos fue incapaz de aislar a China del continente, pues aunque Trump regaño a Piñera por un viaje a China (septiembre de 2018), no pudo evitar la firma de nuevos acuerdos entre Brasil y los BRICS, particularmente con China y en general los nexos económicos de esta potencia con países de la región se multiplican y seguramente a Bolsonaro no le bastará haber sido el único país que se sumó a y a EEUU para no condenar el bloqueo comercial a la Cuba, para recuperar la confianza de EEUU
Los gobiernos de Ecuador, Chile y Perú sumidos en agudas crisis, intentan recuperar gobernabilidad haciendo cambios cosméticos, López Obrador soporta una fuerte oposición y una amenazadora vecindad, pero mantiene su agenda de soberanía, autosuficiencia energética, diversificación de relaciones comerciales y se resiste a las presiones de EEUU. Centroamérica languidece en la pobreza. Mientras tanto a Trump con su diplomacia estridente lo único que le preocupa es continuar la política de Obama e intentar sacar partido electoral a temas como la migración o el narcotráfico, no está interesado en escenarios multilaterales y no ha implementado una revisión de los TLC porque tiene una relación comercial ampliamente favorable con América Latina, con excepción de México al que le impuso una dura renegociación del TLCAN que no ha implicado una disminución de su déficit. En su mira está la profundización, hasta ahora infructuosa, de su ataque al gobierno de Maduro y la continuidad del aislamiento a Cuba que están implicando dolorosas consecuencias para la población de esos dos países,
Su obsesión con China, con la cual va perdiendo desde el punto de vista económico y su preocupación por ventajas comerciales al menudeo, la aplicación de sanciones en forma caprichosa y arbitraria y la falta de una concepción estratégica coherente aun con sus propios intereses, ha llevado a que la idea de hacer grande a EEUU otra vez no haya podido encontrar un ejecutor más torpe. En los últimos días, al parecer, se le está saliendo la situación de las manos y mientras, sus agencias con las manos libres operan, subvierten, reeditan relatos de la Guerra Fría y no parece que con bravuconadas y amenazas pueda resolver ningún asunto importante.
Los gobiernos como Duque, Piñera y Bolsonaro, además de los obsecuentes del resto del continente, están sujetos a las veleidades y caprichos del mandatario estadounidense, mientras que la CIA, el departamento de Estado y la DEA hacen su trabajo rutinario: intervenir, afianzar los gobiernos neoliberales e intentar desestabilizar cualquier asomo de progresismo. En la reñida contienda entre demócratas y republicanos, que copa las páginas de los diarios de todo el mundo no hay nada para escoger en el lado de América Latina. Más allá de las disputas domésticas, todos quieren preservar la hegemonía estadounidense, cada uno a su manera, unos a los trompicones, otros con proyectiles almibarados.
Se respiran vientos de efervescencia social. Puede presentarse otra oportunidad para los pueblos. No el triunfalismo de ayer que pronosticaba el hundimiento definitivo del neoliberalismo y la irrupción súbita del socialismo, sino el fortalecimiento de la capacidad de los pueblos para influir en el desarrollo social, cambiar el rumbo y promover un desarrollo basado en las características propias de cada país.
Durante largo tiempo, tanto dentro como fuera de la región, se ha debatido sobre la posición de China como socio de América Latina en materia de comercio e inversión. Tan solo en los últimos cinco años, el gigante asiático firmó amplios acuerdos de asociación estratégica con siete países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela (http://cort.as/-HLt4). Los datos económicos hablan por sí solos. Desde 2017, China es el principal socio regional de Sudamérica en el área de exportaciones; fue un año en el que las exportaciones e importaciones latinoamericanas hacia y desde China aumentaron 23% y 30%, respectivamente, en parte porque la cantidad de medidas proteccionistas existentes en ese país es muy inferior a la que impone EE.UU. Varios gobiernos anunciaron su vinculación al proyecto chino de la Ruta de Seda.
En la última década, las inversiones chinas en la región aumentaron en 25.000 millones de dólares para alcanzar un total de 241.000 millones; y según lo anunciado por el presidente Xi Jinping, en los próximos años se sumarán otros 250.000 millones. China establece relaciones económicas con países de muy variada orientación política y económica y aunque es evidente que busca hacer negocios y beneficiarse de ellos, no se han reportado hechos de condicionamientos o imposiciones de un determinado modelo político y económico y no representa una amenaza a la soberanía nacional de esos países
Perspectivas
Ahora mismo todas las economías del mundo experimentan una baja en crecimiento. En el 2018, la economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 2.9%[4] y quizá menos, una vez que revisen las estadísticas. China, que ha sido el motor económico del mundo, ha desacelerado su crecimiento. Es posible que la economía mundial entre en recesión. Si así sucede eso puede agudizar todas las contradicciones que se están dando: entre europeos, entre India y China y, por ende, entre los BRICS, y EE.UU. contra todos.
La desglobalización se puede acelerar, y se puede agudizar aún más la agresión y ofensiva gringa. Estados Unidos ha inundado la prensa internacional con una campaña sobre la amenaza China o el peligro ruso, o sobre que el equilibrio mundial está en peligro o que ha sido una víctima de la globalización e interviene en numerosas partes con el pretexto de limitar la expansión de China o neutralizar a Rusia.
Los funcionarios de Estados Unidos protestan por el colonialismo de China en África, sobre la amenaza del socialismo e intentan imponer su modelo económico, político y cultural como el único válido y legítimo. Se deben desmentir las falacias que pretenden subestimar o desconocer la dominación estadounidense y presentar todo cuestionamiento y debilitamiento de su hegemonía como si fuera un cuestionamiento a la civilización occidental.
La fuerza principal para enfrentar la agresividad y prepotencia estadounidense es la clase obrera mundial, incluyendo la norteamericana, los pueblos oprimidos, los países del Tercer Mundo, los sectores nacionalistas de las burguesías locales, China, Rusia y demás aliados e incluso los países de Europa, Japón y Canadá. Es notoria la creciente participación en la vida social y política de movimientos sociales de muy diversa orientación y temática los cuales han jugado y lo harán más en el futuro en los necesarios cambios sociales. Los ambientalistas, los defensores de la paz, los movimientos de mujeres por sus miles de reivindicaciones entre otros
Lo que corresponde es promover una amplia resistencia antimperialista contra el gobierno de Estados Unidos, determinado por las circunstancias objetivas aquí descritas, aunque hay facciones pro estadounidenses en todas partes y otros sectores que no comprenden la contradicción principal y se concentran en las secundarias, las cuales existen y son reales por que los diferentes protagonistas tienen intereses propios económicos o geopolíticos y ambiciones de jugar un papel en el escenario internacional, pero ellas ocupan un papel secundario, aunque no irrelevante. En el periodo actual el desafío es conseguir la derrota del hegemonismo estadounidense en defensa de la paz mundial, la autodeterminación de las naciones, la creación de un orden económico mundial basado en reglas equitativas, la adopción de políticas internacionales consensuadas, comunes y democráticas sobre temas como el cambio climático, el narcotráfico, las migraciones, la discriminación, la trata de personas, el control de la acción depredadora de las multinacionales, el terrorismo entre otras. La paz mundial, el derecho de las naciones a la autodeterminación y a escoger su propio camino de desarrollo, la prevalencia de la solidaridad por sobre la ley de la selva, el respeto a los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la población siguen siendo tareas de la hora.
[1] China además de tener un Estado que fomenta activamente inversiones estratégicas en sectores de punta, posee ventajas en diversos terrenos. https://www.voltairenet.org/article130162.html
[2] En varias oportunidades, la última de ellas en abril de 2018, EEUU ha impuesto sanciones a Rusia que incluyen una lista de entidades y personas rusas con las cuales se prohíbe a ciudadanos norteamericanos hacer negocios. https://chemspain.org/sanciones-eeuu-rusia/
[3] Es un plan que ha identificado nueve áreas prioritarias dirigidas a fortalecer la producción manufacturera, la integración de tecnología e industria, fortalecimiento de la base industrial, fomento de las marcas chinas, refuerzo de la fabricación respetuosa con el medio ambiente, promoción de avances en diez sectores clave, progreso en la reestructuración del sector de la manufactura, apoyo a la producción orientada a servicios e industrias de servicios vinculadas con la manufactura, e internacionalización de la producción. Los diez sectores clave son las nuevas tecnologías de la información, las herramientas de control digital y robótica, el equipamiento aeroespacial, los instrumentos de ingeniería oceánica y barcos de alta tecnología, los equipos ferroviarios, los vehículos que ahorran energía y de nuevas fuentes de energía, los equipamientos eléctricos, los nuevos materiales, los aparatos médicos y la maquinaria agrícola.
Para completar las tareas, el plan “Hecho en China 2025” se centrará en cinco grandes proyectos, que incluyen el establecimiento de un centro de innovación manufacturera y el fomento de la manufactura inteligente el documento. (http://cort.as/-HXm1)
[4] https://elpais.com/economia/2019/02/28/actualidad/1551366492_447833.html